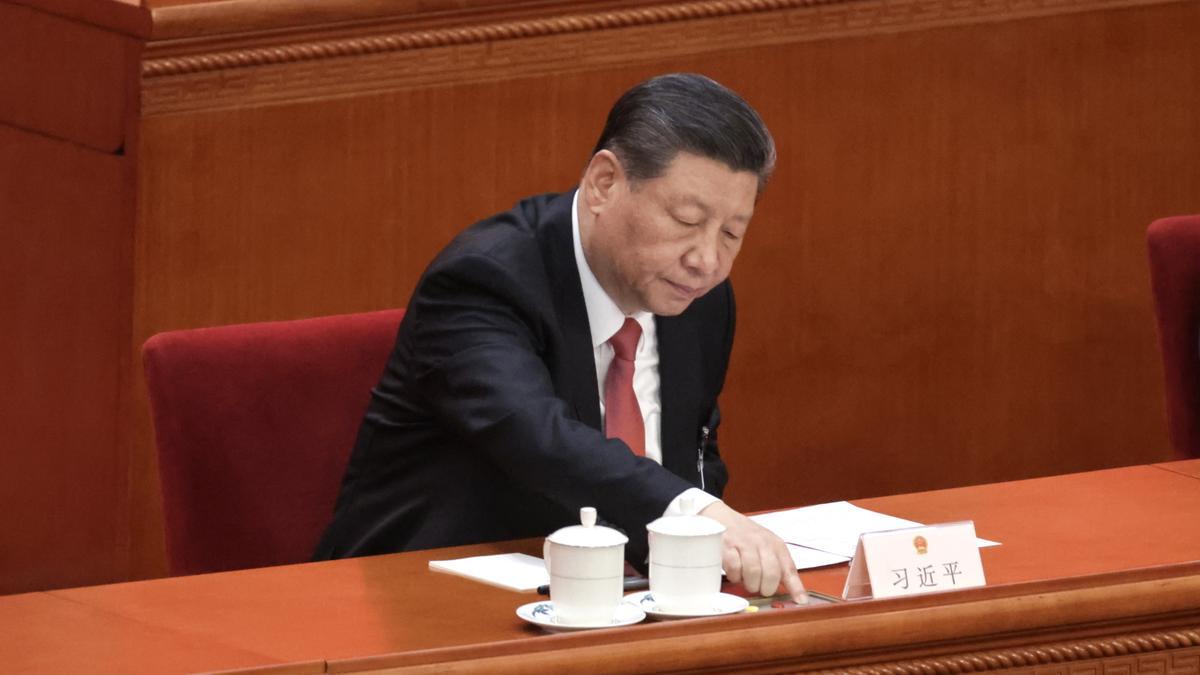Límite: 48 horas, Entre pillos anda el juego, Superdetective en Hollywood, El chico de oro, Superdetective en Hollywood II y El príncipe de Zamunda le convirtieron en una de las pocas grandes estrellas afroamericanas que eclosionaron en el Hollywood de la era Reagan. En 48 horas más consiguió invertir de alguna manera el esquema de las películas de colegas (buddy movies) tan de moda en aquella época: el personaje de piel negra ganaba terreno al protagonista del hombre blanco anglosajón. Aunque el Murphy de las películas rebajaba el tono provocador y faltón de sus espectáculos escénicos, sus filmes incluían rastros de conflictividad racial incrustados en unas propuestas orientadas al entretenimiento masivo. En nuestros tiempos de abatimiento pandémico, quizá escuchar una de las características risotadas del actor puede convertirse en una herramienta terapéutica. Así que recuperamos algunos de sus títulos más destacados.
Muchas comedias estadounidenses sobre el sistema económico han sido concebidas en tiempos de fuerte incremento de la desigualdad. Si el Hollywood del crack del 29 y la posterior Gran Depresión generaron filmes como Los viajes de Sullivan o Al servicio de las damas, el reaganismo tiene equivalentes como Entre pillos anda el juego o ¡Qué asco de vida! Un experimento social es, una vez más, el elemento que propulsa la trama de Entre pillos anda el juego. Los clasistas dueños de un banco de inversión discuten sobre el peso del entorno en el éxito personal. Para comprobar sus teorías, deciden provocar la caída en desgracia de su delfín (interpretado por Dan Aykroyd), poner en su lugar a un pícaro callejero (Eddie Murphy) y ver si este último sabe encajar como bróker de lujo.
El filme incluye algunos momentos memorables dentro de su relato de traiciones, solidaridades y encerronas elaboradas al estilo de aquella mítica El golpe protagonizada por Robert Redford y Paul Newman. Una escena de cómico desespero del heredero caído en desgracia sirve de modélico recordatorio de que la mejor comedia puede ser casi minimalista, que se puede confiar solo en un rostro, unos gestos mínimos, un montaje preciso y ninguna palabra. La astracanada, además, sirve para ilustrar esquemáticamente las absurdidades de la economía de casino. Sus autores no cuestionaron en profundidad la especulación bursátil (el final feliz sigue pasando por el enriquecimiento), pero lanzaron algunos dardos al clasismo y racismo a costa de las élites de rancio abolengo. Y tomaron algunas distancias respecto a la celebración acrítica del arribismo ensayada en comedias del reaganismo fílmico como El secreto de mi éxito.
El actor neoyorquino ya había mezclado la acción policial con el humor en Límite: 48 horas, ejerciendo de contrapunto jocoso y buscavidas del rotundo y malhumorado detective interpretado por Nick Nolte. Superdetective en Hollywood, como la posterior 48 horas más, estaba más claramente diseñada para que el actor luciese su personalidad cómica. Axel Foley es un antiguo delincuente juvenil convertido en policía bullicioso en Detroit, que viaja hasta Los Angeles para investigar la muerte de un antiguo amigo. Foley no optará por la consabida venganza policial de gatillo fácil, sino por una cierta astucia.
El resultado escenifica un choque múltiple: una comisaría precaria de la decadente Detroit contra unas instalaciones modernísimas en Los Angeles; un agente pícaro y bienhumoradamente problemático en contraste con dos policías que cumplen estrictamente los protocolos. La trama, que incluye el tráfico de drogas en ambientes glamurosos, es lo de menos: se trata de ofrecer un caramelo de entretenimiento palomitero, con acción que no duela demasiado y un humor que haga reír a través de las contagiosas carcajadas y muecas del héroe. Un tema musical enormemente popular, un par de secundarios graciosos y un dispositivo narrativo limitado pero solvente hicieron el resto. El rotundo éxito del filme, que iba a ser interpretado en etapas previas del proyecto por Sylvester Stallone (quien reaprovecharía parte del material para la hipersensacionalista Cobra), impulsó el rodaje de dos secuelas.
Quizá fue por culpa de Indiana Jones, pero el Hollywood de los años 80 nos regaló unas cuantas comedias que parecían actualizar el género de las aventuras exóticas (y coloniales) desde un cierto prisma humorístico y abriendo la puerta a los elementos sobrenaturales. Dos años antes del estreno de Golpe en la Pequeña China, Murphy lideró este filme bastante excéntrico. Un detective especializado en la búsqueda de niños desaparecidos en Los Angeles es contratado para localizar a una especie de mesías budista con poderes, secuestrado por una pintoresca secta demoníaca.
A diferencia de lo que puede suceder con Entre pillos anda el juego o Superdetective en Hollywood, quizá hay que hacer un cierto esfuerzo para introducirse en El chico de oro. Los efectos especiales pueden resultar caducos, y la narración es peculiar porque mezcla el convencionalismo hollywoodiense con algunos materiales bastante extraños. Aunque el principal atractivo de la película pueda ser el disfrute nostálgico, el protagonismo otorgado a un héroe perplejo ante lo que está viendo genera algunas escenas bastante cómicas. Y las correspondientes dosis de amor y una cierta ternura complementan una propuesta que también incluye alguna escena onírico-delirante bastante perturbadora.
Eddie Murphy volvió a colaborar con el John Landis de Entre pillos anda el juego en otra comedia de intercambios de roles y fingimientos varios. El príncipe de una monarquía africana viaja hasta el barrio de Queens, en Nueva York, para huir de un matrimonio concertado y conocer un amor verdadero que no sepa de su riqueza. La comedia romántica de toda la vida se entrelaza con una cierta sátira, más o menos amable, sobre el culto al trabajo duro y las ensoñaciones meritocráticas: Akeem puede estar muy feliz fregando suelos en una hamburguesería plagiaria de McDonalds porque, al final de su inmersión temporal en la experiencia proletaria, le espera un reino que heredar.
El príncipe de Zamunda tiene aires de cuento sobre aristócratas con problemas de aristócratas, pero es otro caramelo fílmico fabricado con astucia y saber hacer cómico. Murphy encarna a un personaje inocentón alejado de su galería de pícaros, pero sigue haciendo reír en dúo con un travieso Arsenio Hall. La obra también fue una comedia neoyorquina sobre la alienación en la gran ciudad, sus barberías pintorescas como reductos comunitarios, sus problemas de delincuencia y su vida nocturna donde intentar conocer gente y ligar puede convertirse en una experiencia psicodélica.
Después del fracaso crítico de su primer filme como director, Noches de Harlem, Murphy quiso volver a territorios más seguros. Su típico personaje de buscavidas volvía a la acción, aunque esta vez se emplazaba en un terreno nuevo: la política parlamentaria. El filme estuvo dirigido por Jonathan Lynn, cocreador de una memorable serie televisiva: Sí, ministro. Aunque el estilo visual empleado fuese algo plano y poco ambicioso, puede reivindicarse (aunque sea por incomparecencia general) como un ejemplo disfrutable comedia política del Hollywood mainstream. Lynn, Murphy y compañía ofrecieron una especie de variación, más ravalera y provocadora, de un clásico del cine político (o antipolítico) estadounidense: Caballero sin espada, de Frank Capra.
Esta vez, no se introducía a un hombre idealista en un Senado visto como lodazal corrupto. Murphy interpreta a un estafador que usa la labia y los engaños para conseguir llegar a la cámara alta. Una vez ahí, descubre que no puede igualar la deshonestidad de sus colegas, completamente vendidos a las grandes corporaciones. La humorada más o menos revoltosa se combina con un cierto encauzamiento hacia los buenos sentimientos, hacia la sanación tranquilizadora después del dardo contra el sistema... y de las tiranteces románticas (porque el chico malo debe cambiar para poder permanecer con la buena chica). Comenzaba a aflorar ese Murphy que se vincularía (¿excesivamente?) con Disney y que iría limando más y más aristas de su humor para orientar sus propuestas a un público familiar. En este sentido, Su distinguida señoría y la posterior Boomerang tienen algo de filmes bisagra entre dos épocas.
A finales de los noventa, Eddie Murphy había pedido parte de su aura. Evidentemente, podemos encontrar momentos disfrutables aquí y allá. Incluso en Un vampiro anda suelto en Brooklyn, una extraña mezcla de comedia y terror, se incluye un buen monólogo sobre el concepto de mal necesario. Los responsables de El negociador combinaron la acción policial y el humor de una manera más equilibrada y cohesionada que en Superdetective en Hollywood III. Con todo, el Murphy embarcado en remakes de clásicos como El profesor chiflado o Doctor Dolittle, y sus respectivas secuelas, iba perdiendo su identidad y también comprometía su capacidad para atraer a un público adulto y crítico.
Puede resultar sintomático que una de las obras con mejor reputación de aquella época no fue una película de Eddie Murphy, sino una película con Eddie Murphy. Aunque el protagonista de El príncipe de Zamunda tuviese su importancia en Bowfinger, el centro del relato es el personaje de otro cómico. Steve Martin interpretó a un productor cinematográfico fracasado que quiere rodar un filme de ciencia ficción sin apenas presupuesto, con equipo prestado, mediante cámaras ocultas, sin permisos… y con una estrella del cine que no sabe que tiene su lugar reservado en ese proyecto quimérico. El resultado es una broma amable, moderadamente delirante, sobre los sueños de prosperar en el negocio cinematográfico.