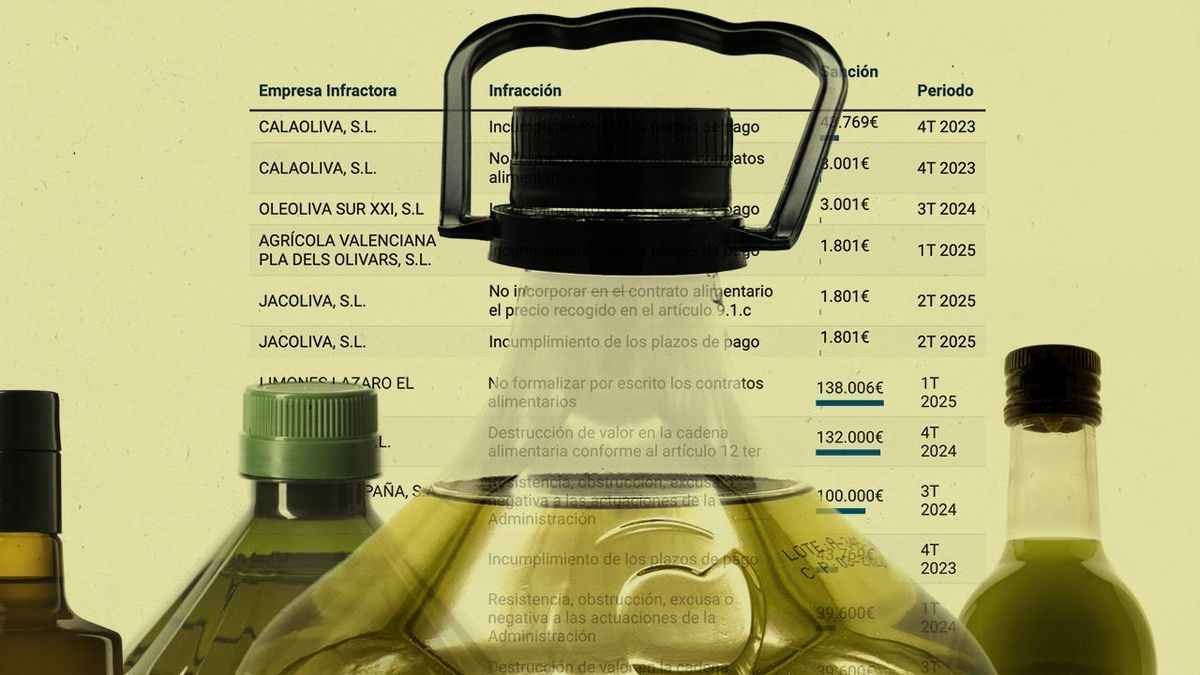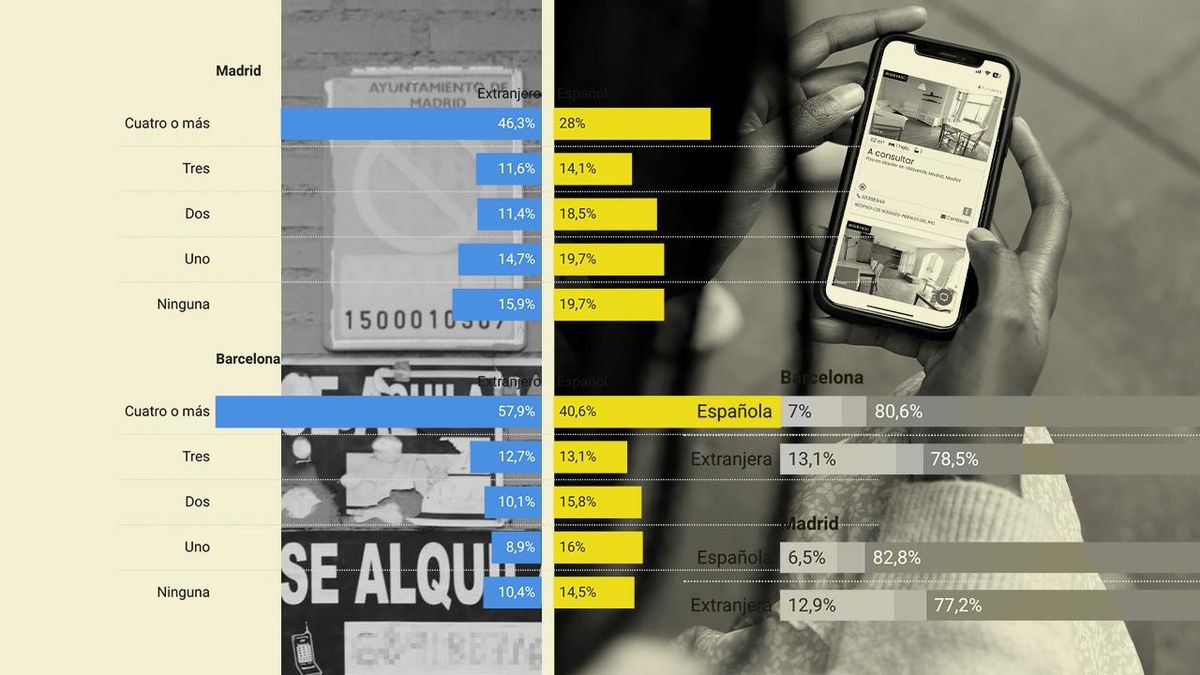Aunque el sentido más general de ocio sea el de ‘tiempo para cualquier actividad fuera de las obligaciones (el trabajo y las tareas domésticas)’, ya en latín había dos maneras de entender el ocio: el tiempo que se dedica a descansar, a comer y a beber, a jugar, y el tiempo que se dedica a leer, a escribir, a meditar. Habría, pues, un ocio para no hacer nada y un ocio para hacer lo que se quiere, un ocio improductivo y un ocio productivo. Es decir, digamos que el ocio tenía una valoración negativa y otra positiva.
Esas dos valoraciones nos ayudan a entender que a la vez que ocio tiene actualmente en español un sentido positivo (como tiempo libre de trabajo es incluso considerado un derecho) hay voces de la misma familia, como ocioso y ociosidad, que están cargadas de un sentido negativo. La palabra ocio comienza a aparecer en obras del último cuarto del siglo xiv, una de las cuales es Rimado de palacio (c. 1378-1406), de Pedro López de Ayala:
“pues pasa mi vida así commo viento
oy si non cras, sin más ý tardar
por me consolar; éste es fundamiento:
non espender tienpo en oçio e vagar.“
Aquí tiene el sentido de la primera acepción del DLE (“Cesación del trabajo, inacción o total omisión de la actividad”), definición cuyo origen se halla en el Diccionario de autoridades (1737). Nebrija había incorporado a la lexicografía española el término ocio en el Vocabulario español-latino (1495) y lo registrarán, igualmente, autores de diccionarios bilingües de los siglos xvi-xviii. El propio Nebrija lo había utilizado tres años antes en su Gramática de la lengua castellana (1492), que recomienda precisamente para los momentos de ocio:
“por que mi pensamiento & gana siempre fue engrandecer las cosas de nuestra nación, & dar a los ombres de mi lengua obras en que mejor puedan emplear su ocio, que agora lo gastan leiendo novelas o istorias embueltas en mil mentiras & errores (…).”
También recogerá el término, en su Tesoro de la lengua española (1611), Sebastián de Covarrubias, quien dice que “Ocio, no es tan usado vocablo como ociosidad”. Es interesante este apunte de Covarrubias para señalar que, aunque desde Nebrija estas dos voces se consideran sinónimas, ociosidad y también ocioso/sa, guardan un carácter negativo, como hemos visto antes, y del que se hará eco el Diccionario de autoridades (recordemos, además, el título del libro de Francisco de Luque Fajardo, de 1603, Fiel desengaño contra la ociosidad y los juegos). Este carácter negativo, que no es intrínseco a la voz ocio (si bien debemos señalar que la consideración negativa del ocio es mayoritaria en los textos de siglos pasados), ya Autoridades (t. V, 1737) lo reflejaba en los ejemplos de la primera acepción:
“Fue hombre mui afeminado, y dado a mugeres, entre las quales gastó vilmente su vida en ócio y luxuria. […] Es amor una passión de locúra, nacida del ócio, criada con voluntad y dineros.”
O en la consideración de cosa menor con que definía la segunda acepción:
“Se toma tambien por diversión o ocupación quieta, especialmente en obras de ingénio: porque estas se toman regularmente por descanso de mayores taréas: y assí el Conde de Rebolledo llamó Ocios a sus Poesias.”
También en la única locución que recogía en el mismo artículo:
“Entregarse o darse al ócio. Abandonarse y darse a la vida holgazana, empleándose solo en vicios, torpezas y delitos.”
Autoridades igualmente recogía el verbo, ociar, que según la RAE hoy está vigente en la segunda acepción (‘dejar el trabajo, darse al ocio’), aunque su empleo apenas es conocido.
Para terminar, resulta curioso que ocio es voz culta, poco usual en el lenguaje hablado. Negocio, en cambio, es un cultismo antiguo bien arraigado incluso en el lenguaje popular, nos dice Corominas. Sin embargo, en nuestros días, ocio y negocio, lingüísticamente, han eliminado esta diferencia.