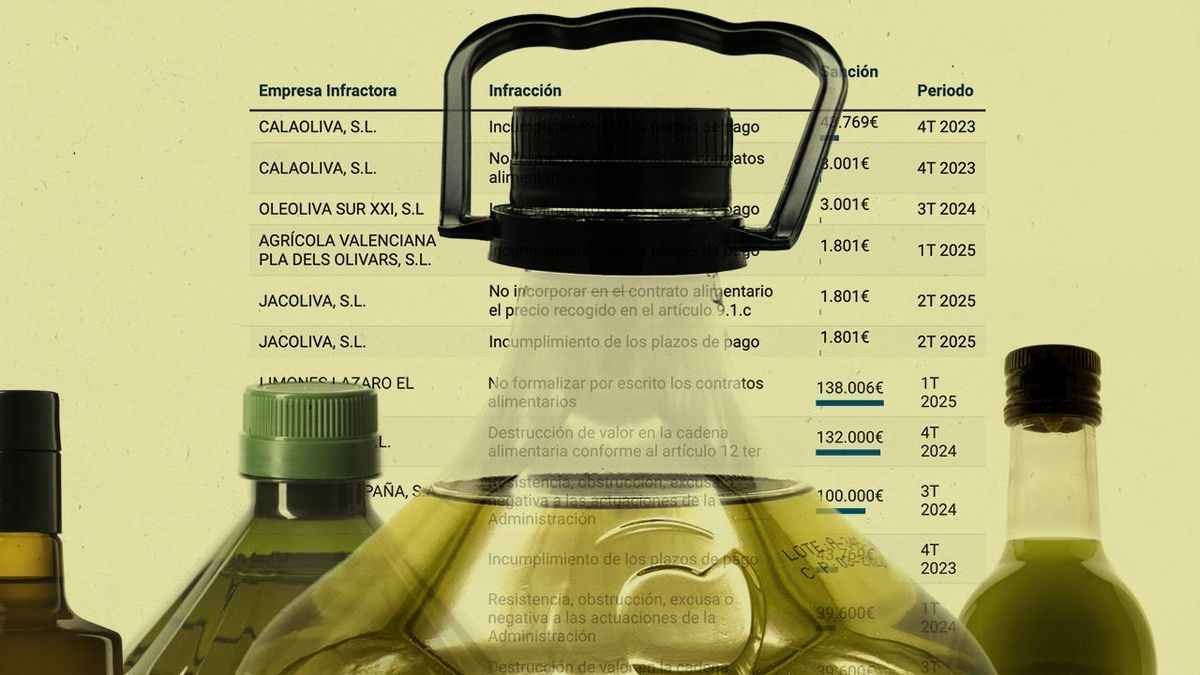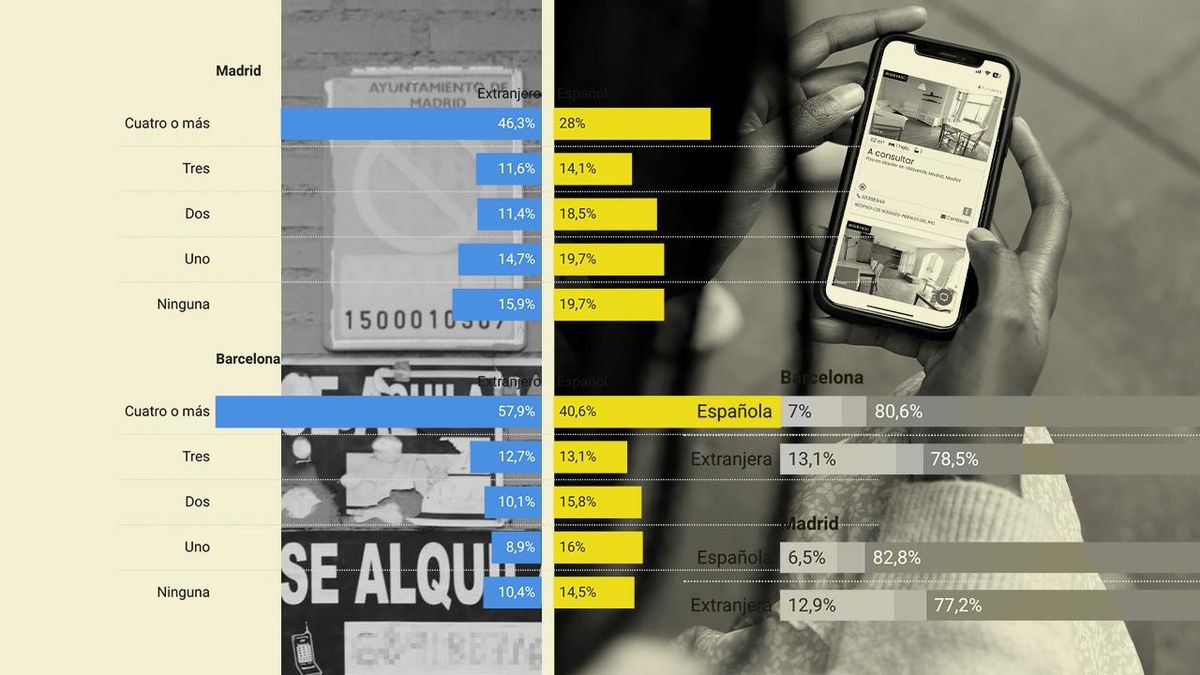Las palabras que designan esa actitud en las lenguas modernas europeas son muy posteriores. Todas ellas provienen del griego helenístico misogynía μισογυνία (de miso- μīσο- ‘odio’ + gyné γυνή ‘mujer’ + -ia). El término se traducirá al latín en el Renacimiento. El italiano misoginia se documenta desde finales del siglo XVI (en 1598). El Oxford English Dictionary data misogyny en 1656 y el Nouveau Petit Robert misogynie en 1812. En alemán se registra al menos desde 1789.
En español el primer documento que da cuenta de esta voz es el Diccionario nacional o gran diccionario clásico de la lengua española de R. J. Domínguez, publicado en 1846, que la define como “Aversión a las mujeres”.
La Academia no incorporará el artículo misoginia a su diccionario hasta la edición de 1936 (“Aversión u odio a las mujeres”), casi un siglo después que Domínguez.
Los adjetivos respectivos suelen adelantar la datación (además, los textos que documentan su uso son más numerosos que los del sustantivo abstracto, como ya ocurría en griego antiguo). Por ejemplo, el francés misogyne se documenta en 1559 (aunque es infrecuente antes de 1757) y el inglés misogynist, en 1620. Sin embargo, el español misógino es muy posterior al equivalente en esas lenguas e incluso a misoginia en español, pues se fecha en 1882‑83, en La cuestión palpitante, de Emilia Pardo Bazán:
“Como los antiguos atletas, Zola hace profesión de limpieza y honestidad de costumbres, y se jacta de preferir, como Flaubert, la amistad al amor, declarándose un tanto misógino o aborrecedor del bello sexo, y desdeñando a Sainte-Beuve por apegado a las faldas en demasía”.
Por su parte, Domínguez no incluirá el adjetivo misógino en su diccionario (recordemos, 1846), pero sí lo hará Zerolo en el suyo, en 1895, aunque exclusivamente en la forma masculina, al igual que otros diccionarios del siglo XIX. La Academia procederá de ese mismo modo hasta la edición de 1984, en la que incorporará la forma femenina del adjetivo, y señalará el uso preferente del sustantivo masculino frente al adjetivo. Esta observación gramatical pretende reflejar la realidad social de que el odio hacia las mujeres es esencialmente cosa de varones.
Fuera de la lexicografía, la palabra misoginia comienza a aparecer en la prensa en español a finales del siglo XIX, como se puede leer en La publicidad (1883), en el Nuevo teatro crítico (1892), la revista cultural de carácter mensual que redactaba íntegramente la condesa de Pardo Bazán, y en otras revistas. Y lo mismo ocurre con el adjetivo misógino, cuyo primer testimonio ya hemos visto que se encuentra en La cuestión palpitante (1882‑83) de la misma autora.
En griego antiguo los étimos tanto de misoginia como de misógino tuvieron en origen una intención cómica (los empleó Aristófanes para ridiculizar a Eurípides); además tenían una connotación sexual (se referían a los hombres que rechazaban los placeres sexuales convencionales, es decir, que no querían mantener relaciones con mujeres porque preferían mantenerlas con jóvenes de su mismo sexo). Estos valores se han perdido, pues actualmente lo mismo misoginia que misógino aparecen en contextos básicamente sociológicos o en textos de contenido social, si bien hasta hace algunos años era posible encontrar algún ejemplo ocasional en el que quedaban rastros de aquella connotación sexual:
“La curiosidad por la mujer verdadera hizo que la generación anterior a la nuestra, que no tenía más que el tópico literario sobre la mujer, creyera que la gente de nuestro tiempo era en gran parte misógina; pero no de una misoginia intelectual, sino práctica, próxima al homosexualismo” (1944-49 Pío Baroja, Desde la última vuelta del camino. Memorias).